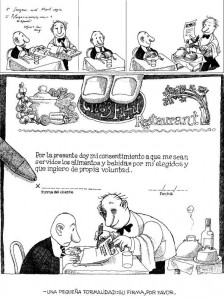Se ha popularizado la expresión «fiebre del heno» para referirse a la rinitis o rinoconjuntivitis producida por alergia al polen. La explicación es que hasta la segunda mitad del siglo XIX nuestros antepasados anduvieron un poco despistados respecto al conocimiento de la causa de la rinitis alérgica estacional.
La primera asociación que se estableció entre la rinitis estacional y el reino vegetal apuntó a las rosas: se hablaba de «catarro de las rosas«.
En 1819, el doctor John Bostock expuso sus conclusiones sobre esta enfermedad en una conferencia en la Real Sociedad Médica de Londres. En sus investigaciones, Bostock llegó a encontrar ¡18 casos en toda Inglaterra!, y llamó al padecimiento Catharrus aestivus (es decir, catarro de verano), pues en Inglaterra, por su latitud norte, la polinización sucede un poco más tarde que en España. Pero Bostock no llegó a relacionarlo con las plantas: él pensaba que la enfermedad se debía a los factores ambientales que percibía como propios del verano, es decir, la luz solar (más intensa que en otras épocas) y el aire caliente, junto con el hábito de realizar ejercicio físico, para lo cual, al parecer, también asumía mayor facilidad en esta estación.
Posteriormente, la enfermedad recibió el nombre de fiebre del heno («hay fever«, en inglés), pues se pensaba que estaba causada por los efluvios del heno fresco recién cortado.
Fue, como hemos adelantado, en la segunda mitad del siglo XIX cuando Charles Harrison Blackey demostró que la verdadera causa de la fiebre del heno era el polen: en 1873 este autor publicó su obra «Experimental Researches on the Causes and Nature of Catharrus aestivus» («Investigaciones Experimentales sobre las Causas y Naturaleza del Catarro de Verano«), que en la actualidad se considera una de las obras clave de la historia de la Alergología.
Desde entonces, sabemos que el polen es el causante de la rinitis alérgica estacional, pero, paradójicamente, ha seguido utilizándose la expresión «fiebre del heno» para nombrarla, incluso en el argot médico. Una denominación claramente inadecuada, pues ni la rinitis alérgica cursa, en condiciones normales, con fiebre, ni el heno tiene culpa alguna en su origen; y ya hemos comentado previamente cuán importante es la precisión en el lenguaje científico, y cómo debemos huir de todo aquéllo que pueda causar confusión.
Congruentemente con esto último, la Real Academia Nacional de Medicina, en su Dicicionario de Términos Médicos, desaconseja su uso por considerarlo confuso. A pesar de lo cual, es probable que sigamos encontrando esa expresión, pues la humanidad lleva casi dos siglos utilizándola. Y es importante, entonces, recordar que la fiebre del heno es el nombre que se da a una enfermedad (la rinitis alérgica estacional producida por pólenes) que ni cursa con fiebre, ni tiene nada que ver con el heno.
Así son las cosas.